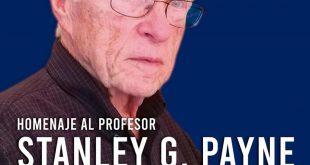Reescribiendo la Historia:
En defensa de la tesis de que el islam no sólo no contribuyó al traspaso del legado del Mundo Clásico al Occidente Católico, sino que fueron los árabes recientemente islamizados la principal causa de la miseria material y la penuria cultural que se abatió en la segunda mitad el siglo VII sobre el Imperio Romano de Occidente y, en menor aunque también considerable medida, en Bizancio. Y que, muy significativamente, dicha penuria ocurrió siglo y medio después de que la ‘Invasión de los Bárbaros’ se hubiera consumado.
Desde los tiempos del Renacimiento, los escolásticos primero y los académicos de la Historia y la Cultura siempre después, se han preguntado cómo, tras la invasión de los bárbaros en el siglo V, pudo haber ocurrido la horrenda desaparición del legado del Mundo Clásico en el seno de las sociedades latinizadas, es decir, el colapso en ellas de la cultura que empezara a forjarse un milenio atrás en Grecia y que, llegada a su cénit, recogida que fue por los victoriosos romanos, se propagó de natural manera en el ámbito del Imperio Romano, principalmente en el Oeste y Norte de los dominios ‘europeos’ del mismo. La explicación al uso de semejante oscurecimiento ha venido siendo la hartamente conocida de que, inmediatamente tras la arrasadora llegada de los bárbaros, las gentes ‘europeas’ volvieron sin más ni más a sus viejos hábitos semisalvajes en sus rurales chozuelas de paredes de barro y techos de paja; que las ciudades que milagrosamente se habían salvado de la quema (nunca mejor dicho) fueron abandonadas; que se olvidó el arte de escribir y que las masas revirtieron al estado de ignorancia prerromana en virtud del oscurantismo emanante de una Iglesia dogmática y fanatizada que en lo cultural remató el destructivo trabajo de los bárbaros. Los anglosajones dan cuenta cronológica de toda esta fenomenología histórica con el término “Dark Ages”, la “Edad de la Oscuridad”.

Tal es la narrativa consagrada en monocorde repetición a lo largo de los siglos hasta no hace mucho. Sin embargo, como se insinúa, en los últimos cien años, una nueva visión historiográfica ha ido emergiendo que arroja luz sobre la rosácea novela según la cual, a los dos siglos del derrumbe romano, los árabes llegaron al tremebundo escenario europeo portando la antorcha del saber científico y con ella la cultura libresca. Tolerantes y cultos, se nos dice, trajeron consigo, para devolvérselo a los herederos de sus primigenios dueños, los conocimientos, primordialmente filosóficos, de la cultura grecorromana antigua, y que bajo tan salvífica, a la par que benévola influencia, los depauperados e ignaros cristianos comenzaron el largo y penoso camino de vuelta a la civilización.
Escrita aquí en una servilleta de papel, esa es la historia que para general consumo en nuestro occidental mundo enseñan casi todos los sesudos tratados y libros de texto y que han venido aceptando sin rechistar la mayoría de los eruditos en la materia, tanto europeos como americanos. Como botón de muestra, remito a quien esto lea a la conferencia pronunciada en Londres el día 13 de abril del 2010 por el doctor Peter Adamson, profesor de filosofía antigua y medieval en el londinense King’s College. El título de la misma ahorra tener que entrar en su deleznable contenido: “Cómo los musulmanes salvaron nuestra civilización y cómo se hizo el traslado al árabe de los saberes griegos”.
Del propio título de este ensayo también se colige que hay quien piensa que, como tantas veces ocurre con lo que tiene que ver con los falsarios musulmanes y su comparsa occidental (estos sabrán por qué lo hacen), la verdad dista mucho de esa sonrosada visión de amable facilitación de saberes. Todavía más: como pasaba con los embustes de aquel Zapatero de nuestros pecados y pasa ahora con los aún más abultados de su epígono Pedro Sánchez, es imposible que pudiera haberse inventado una narrativa que se apartase más de la verdad respecto a lo que realmente ocurrió en aquella época de tinieblas. Y es que, en realidad, digámoslo alto y claro, los ‘terribles bárbaros’ nada o poco tuvieron que ver con la desaparición de la Civilización Clásica. Es un hecho demostrado que las grandes ciudades del Imperio, tanto del Este como del Oeste, continuaron floreciendo durante los siglos VI y VII, los inmediatos a la invasión de los hunos, francos, lombardos, suevos, vándalos, alanos, godos y demás bárbara tropa. Hoy se sabe a ciencia cierta que los “reyes bárbaros” fomentaron la ciencia y la literatura grecorromanas y que no tardaron mucho en romanizarse y cristianizarse ellos mismos, ahí está el caso próximo de la España visigótica para demostrarlo. Algunos de ellos acuñaron monedas de oro con la efigie del Emperador de Constantinopla; y otros orgullosamente se tenían por funcionarios imperiales. Preciso es insistir en ello: las ciudades fundadas por los Césares continuaron prosperando y creciendo en tamaño. Tan sólo un siglo después de ‘La Caída’, nuevos brotes de civilización emergieron en los confines del viejo Imperio, cual son el caso de Irlanda, Escocia y el Oriente germánico. Las obras de Homero, Plutarco y Virgilio eran leídas y estudiadas desde Irlanda hasta las Islas Hébridas.
Y la vida intelectual floreció en las principales ciudades de Europa: autores tales como Boecio y Casiodoro eran versados en lengua griega e hicieron sustanciales contribuciones de su propia cosecha a la cultura de su tiempo. El primero de los mencionados está considerado como una de las mentes más privilegiadas de aquel entonces y fue él quien primero acometió la tarea de reconciliar las filosofías aristotélica y platónica.

Así que de oscuridad y oscurantismo, nada de nada.
En cuanto a la segunda parte del mito, eso de que fueron los árabes islamizados quienes salvaron en nuestro favor la sabiduría del Mundo Clásico, resulta cuando menos sorprendente que, tal como parece que ocurrió, no reservaran para sí, no se quedaran con siquiera un trocito de ella. Pero ya se sabe lo refractarios que los muslimes siempre han sido a todo los que signifique ciencia u obra ajena. Estamos, pues, viendo que empieza a configurarse un solemne cuadro de mentiras -o, cuando menos, verdades a medias- que en las líneas de este trabajo trataremos de desmontar.
La cruda realidad es que, lejos de ser salvadores de nada que pudiera significar ganancia para sus enemigos cristianos -los de entonces y los de ahora- el islam ha significado siempre muerte y destrucción para el mundo de la Cruz. Veamos: es un hecho ya perfectamente elucidado (y poco a poco admitido por los historiadores serios) que el verdadero final de la Edad Clásica no tuvo lugar en los siglos V y VI sino en el VII, justamente después de la irrupción triunfal del islam en la escena geopolítica del mundo romanizado, esencialmente circunscrito este a las dos riberas del Mediterráneo, con el añadido casi irrelevante de algún fleco septentrional. En efecto, fue en el siglo VII cuando la Civilización Grecorromana se vino abajo y desapareció de la escena, principalmente en España y en la orilla sur del Mediterráneo, inclusión hecha del recientemente conquistado Egipto (por los persas, a costa de Bizancio, al poco arrebatado a ellos por la primera ola de los guerreros de Alá) y de las colonias mesopotámico-bizantinas.
En Europa, el islam acabó con la Cultura Clásica a través del bloqueo económico. Y en el Oriente Próximo y Norte de África, la acción destructiva resultó ser un deliberado acto político.
El primer intelectual que supo identificar las verdaderas causas de la desaparición de la Cultura Clásica del escenario post-romano fue el medievalista belga Henri Pirenne quien, en su obra póstuma Mahoma y Carlomagno (1938), hizo saltar la chispa que encendió la antorcha de la verdad histórica bajo cuya luz escribimos este humilde trabajo. Pirenne demostró que fue la conquista de todo el meridión mediterráneo y el arrasamiento de las tierras del Oriente Próximo, allá en el primer tercio del siglo VII, el hecho que marca la transición del ilustrado Mundo de la Antigüedad Clásica al miserable Alto Medievo ‘europeo’. El Mediterráneo, hasta entonces mar comercial y vital arteria de comunicación, pasó a ser un hervidero de piratas y de tratantes de esclavos; y las grandes ciudades de la Hispania, la Galia e Italia, dependientes para su prosperidad del comercio mediterráneo, comenzaron su lenta agonía. Nótese que el aludido virtual bloqueo marítimo no fue consecuencia de una guerra declarada, sino de la doctrina islámica de estar en conflicto permanente con los infieles en lo que llamaban y llaman Dar ul Harb, las tierras de las gentes no islamizadas. Un tal ánimo se manifestó entonces en una miríada de pequeñas acciones y escaramuzas llevadas a cabo a título individual por ‘empresarios’ privados, en efecto piratas en nombre de Alá.
En el citado “Mahoma y Carlomagno”, Pirenne documentó la súbita desaparición de los artículos de lujo orientales, usuales en los puertos occidentales, tales como el vino sirio o las varias especias de las que dependía la conservación de los alimentos, esto no necesariamente un lujo. También se vino abajo el mercado del oro. El historiógrafo belga descubrió que en la segunda mitad del siglo siete, ‘Europa’ experimentó un tremendo y desde entonces siempre creciente empobrecimiento económico y cultural, un deterioro que sucedió a una velocidad simplemente asombrosa. Las grandes ciudades de la Galia murieron al poco y, con ellas, inexorablemente, se fueron a pique los lucrativos impuestos tarifarios que sostenían la monarquía franca, la visigótica hispana y la de los ostrogodos itálicos. El inexorable resultado fue el advenimiento de los barones y ‘señores de la guerra’ locales; y con ellos el debilitante orden feudal. Así y entonces empezó la Edad Media, la ya mencionada ‘Dark Age’ de los anglos modernos.
La desaparición de las ciudades romanas y con ellas la infraestructura económico-cultural del Mundo Clásico hubiera bastado para asestar un golpe mortal a la herencia cultural del Mundo Antiguo, porque los cientos de miles de libros en latín y griego, escritos por sus autores a lo largo de todo un milenio de incesante trajín, necesitaban para sobrevivir el tipo de sociedad que los había engendrado, esto es, la compuesta por una clase social de gentes adineradas, cultas, relativamente ociosas y aficionadas a la lectura, además de una clientela que hacía posible la creación artística y literaria. También se requería el apoyo desde el poder. Grandes bibliotecas y academias del tipo que florecieron en los distintos territorios del Imperio sólo podían subsistir teniendo detrás el apoyo económico, el patronazgo, en suma, de prefectos, virreyes y emperadores. Tal apoyo había venido siendo prestado, de manera generosa además, adivínenlo, hasta la segunda mitad del siglo VII. Pero con la caída de los ingresos públicos y el declive de las ciudades, también decayó el patronazgo real de las artes y las ciencias y, en concatenada consecuencia, las grandes bibliotecas comenzaron su agónica marcha hacia la extinción.
Decíamos antes que hubiera bastado la acción de los piratas privados en el Mediterráneo para consumar la destructiva obra… Pero aún hay otro aspecto más dañino a contemplar en relación al bloqueo marítimo descrito y su impacto en la cultura de aquel tiempo.
Veamos: Henri Pirenne se apercibió de que uno de los productos orientales que desaparece en el occidente cristiano a mediados del siglo siete fue el papiro. Hasta el primer cuarto del citado siglo, el papiro egipcio tenía ubicua presencia en los registros oficiales y los documentos del occidente europeo. Y he aquí que, a la mitad del siglo, el papiro desaparece por completo, sustituido por el pergamino. Nótese que éste es superlativamente más caro, razón por la que la citada pérdida fue en sí misma un hecho devastador para todo lo que significase libros y creación literaria. Pirenne se apercibió de esta situación, de ahí que asignase a la falta de papiros la categoría de hecho trascendente y desencadenante de todo lo que de culturalmente desastroso vino después en la historia del saber ‘europeo-occidental’ medieval.
Se sabe que la gran mayoría de las obras del mundo clásico, de las cuales apenas un mísero tres por ciento ha llegado a nosotros, habían sido escritas en papiro. En aquella lejana época existía una gran industria que empleaba un ejército de copistas para vender su producto a bibliotecas, academias y a un escogido público lector. No hace falta decir que el papiro es mucho más delicado que el pergamino y que se desintegra al cabo de los años si no se conserva en estancias libres del mínimo rastro de humedad, limitación perfectamente superable si se tiene acceso a nuevas remesas de material sobre las que trasladar los textos en peligro, supuesto que existieran clientes ricos dispuestos a rascarse el bolsillo. La desaparición de ambos elementos en el siglo siete significó que, al menos en ‘Europa’, la vasta mayoría de los textos clásicos se viesen condenados a su desaparición. Incluso los escritos en resistente pergamino solían perderse en la niebla del olvido cuando en siglos posteriores eran reutilizados una y otra vez para plasmar en ellos nuevos textos, previo borrado de uno anterior que se considerase menos interesante. La carestía de este soporte propiciaba frecuentes catástrofes del tipo aquí señalado.
La única institución que en el Occidente Católico podía salvar las obras de la Antigüedad era la Iglesia. Sabemos que en la coyuntura de la mitad de aquel siglo VII, muchos monasterios eran depositarios de grandes colecciones de autores paganos. Sin duda la mayor parte de la literatura griega y romana que ha sobrevivido hasta nuestro tiempo debe su suerte a la labor preservadora de los monjes de los siglos VI y VII. Tenemos el ejemplo de Alcuino, gran políglota y teólogo de la corte de Carlomagno, en la mención que él hace de la biblioteca de York, explicando que en ella se guardaban obras de Aristóteles, Cicerón, Lucano, Plinio, Estatio, Trogus Pompeyo y Virgilio. En su correspondencia cita otros muchos grandes autores, tal como Ovidio, Horacio, y Terencio. El Abad del Monasterio de Fleury (finales del siglo X), demuestra en sus escritos tener gran familiaridad con Horacio, Salustio, Terencio y Virgilio. Y, ya en el Continente, Desiderio, descrito como el más grande de los abades de Montecassino después de San Benito, su fundador, y que llegó a la Cátedra de San Pedro bajo el nombre de Victor III (1086), supervisó la transcripción de Horacio y Séneca, así como la del ciceroniano De Natura Deorum y del Fasti de Ovidio. Se sabe que el arzobispo Alfano, amigo suyo y que, como él, había pasado por Montecassino, poseía un profundo conocimiento de los antiguos y citaba con soltura a Cicerón, Aristóteles, Platón, Varro y Virgilio, además de imitar en sus propios versos a Ovidio y Horacio.

Sin dejar de valorar el esfuerzo copista y conservador de los monjes, preciso es entender las razones por las que la Iglesia no priorizaba la preservación del conocimiento profano. Pero es que incluso si hubiese dedicado mayores recursos «a la transcripción, desde el papiro al pergamino, de las grandes obras de los grecorromanos paganos, es dudoso que pudieran haberse salvado más obras de las que se preservaron del modo que se hizo». La razón de este aserto radica en el considerable precio del pergamino, algo que hubiese hecho prohibitiva cualquier ambiciosa empresa en este sentido; entre otras cosas porque, a no dudar, los monasterios hubiesen preferido dedicar tales dineros a la atención de desvalidos y enfermos.
Tal era la situación en el Occidente Católico de aquellos tiempos, compartida en buena medida por Bizancio, a pesar de que el registro arqueológico demuestra que en este último no hubo nada parecido al parón del otro lado a partir de la segunda mitad del siglo siete. Cierto que encontramos pobreza en el Imperio de Oriente y que existen pruebas del abandono de algunas ciudades, así como que también allí asistimos al coetáneo avance del sistema feudal, con todo lo que ello significó, bien que siempre en un tono menor que en la parte occidental del extinto Imperio.
No obstante, poco o nada de todo esto tiene aceptación universal en nuestro actual mundo académico, de manera que se hace necesario acudir al testimonio que sobre este tópico nos legó un tal Cirilo Mango:
“Es difícil exagerar la catastrófica caída que tuvo lugar en el siglo VII”, nos dice. Y sigue: “Cualquiera que lea la narrativa de los sucesos, no dejará de verse sacudido por las calamidades que se abatieron sobre el Imperio, empezando por la invasión persa sobre el Asia Menor y el Egipto bizantinos nada más empezar el siglo, a lo que siguió la expansión árabe cosa de treinta años después: una serie de reveses que arrancó al Imperio algunas de sus provincias más prósperas, concretamente Siria, Palestina, Egipto y, posteriormente, todo el Norte de África, dejándolo reducido a menos de la mitad de su original tamaño y población.

La mera lectura de las fuentes narrativas sólo sirve para dar una leve idea de las grandes transformaciones que tales sucesos provocaron. Para Bizancio, ello marcó el fin de una refinada manera de vida -la civilización urbana de la Antigüedad- y el comienzo de esa otra tan distinta que fue el mundo feudal medieval.” (Cirilo Mango, Byzantium: The Empire of New Rome (Londres, 1981, pág. 4)
Este C. Mango hizo hincapié en sus escritos en el virtual abandono de las ciudades bizantinas a partir de la segunda mitad de aquel infausto siglo, anotación confirmada por el registro arqueológico que casi siempre muestra “una drástica ruptura en el siglo VII, algunas veces manifiesta en la constatación del abandono de las ciudades a todo efecto práctico”. Con el papiro y las ciudades también desapareció su elemento concomitante, la casta pensante, de manera que tras la primera mitad del tantas veces referido siglo, “esta pasa a ser mero vestigio”, nos dice Mango. A este propósito explica que lo que él llama “la catástrofe del siglo VII” se convirtió en el leit motif de la Historia de Bizancio a partir de entonces.
El sangriento asalto final a Constantinopla por los turcos en 1453 supuso la destrucción de las pocas bibliotecas todavía allí en pie. A no dudar, los pocos textos salvados por los que huyeron de aquella atroz carnicería para refugiarse en el Oeste Católico resultó ser una pitanza del enorme caudal cultural desaparecido para siempre en la inmensa humareda provocada por las antorchas incendiarias de los musulmanes turcomanos.
Así, allí y entonces se cerró el círculo de la devastación de la Cristiandad a manos de los conquistadores con turbante.
¿Y qué fue, podemos preguntarnos, del mundo islámico emergente en aquellas regiones del Oriente Próximo y del Norte de África, el núcleo duro que pasó a ser del nuevo imperio musulmán hasta casi nuestros días?
Tanto o más que en ‘Europa’, hasta el primer cuarto del turbulento siglo VII, la Civilización Clásica estuvo viva y palpitante en las citadas regiones. Floreció en ellas la vida urbana y con ella la economía y las artes. La alfabetización era una fecunda realidad allí y entonces; y las obras de los historiadores, filósofos, matemáticos y físicos clásicos resultaban fácilmente accesibles para el público culto interesado; y eran glosadas y discutidas en los foros académicos y bibliotecarios que abundaban en aquel todavía vibrante mundo tardorromano de ambos lados del Mediterráneo. En Egipto, durante el siglo VI, filósofos de relumbrón, de la talla de Olympiodoro (muerto en el 570), presidieron instituciones señeras, tal como la Academia de Alejandría, dueña esta de una magnífica biblioteca sostenida con fondos públicos y depositaria de miles de volúmenes. Es un hecho de todos conocido que la Academia de Alejandría de aquel tiempo era el más ilustre centro del saber del mundo post-romano, superando con mucho en posesiones librescas y en influencia a la original fundada por Ptolemeo II Filadelfo más de siete siglos atrás. Los escritos de Olympiodoro y sus contemporáneos demuestran una estrecha familiaridad con las grandes obras de la Antigüedad Clásica, con profusión de citas de aquellos oscuros filósofos e historiadores cuya producción ya para entonces había desaparecido. La alfabetización de las masas era una realidad y, con ella, la afición a la lectura se veía alimentada por una legión de escritores profesionales que componían poemas, cuentos y novelas cortas.
En Egipto, las obras de los grandes griegos, tales como Herodoto y Diodoro, eran ampliamente conocidas y citadas. Junto a estos dos, un autor nativo de nombre Maneto había escrito extensas historias del Egipto de los faraones, acercando a los ciudadanos del Imperio a aquella fascinante y antiquísima realidad. Todas las personas cultas sabían que fue Keops quien mandó construir la Gran Pirámide y que su hijo Kefrén hizo lo propio con la segunda en Giza; y que, finalmente, Micerino, nieto de este último, fue enterrado en la tercera y más pequeña del asombroso conjunto. La traducción al griego de los verdaderos nombres (Khufu, Khafre y Menkaure) muestran una reveladora precisión, demostrativa del cuidado puesto en el respeto hacia la tradición oral, única manera entonces de haber llegado a un tal resultado. En la historia de aquel país, escrita por Maneto, el ciudadano cultivado del Imperio pudo encontrar una detallada descripción del pasado, completada con una profunda cuenta de las hazañas de los faraones, sus monumentos y los nombres de los reyes que mandaron construir cada uno de estos.

Catastrófico es el mejor calificativo que cabe dar al cambio experimentado en Egipto y las tierras adyacentes tras la conquista árabe. Y es que prácticamente todos los conocimientos sobre Historia de aquellos países desparecieron de la noche a la mañana. Veamos si no qué dijo, allá por el siglo X, el historiador árabe Al Masudi (‘El Herodoto Musulmán’ según los coetáneos suyos) de las pirámides de Giza y lo que concierne a su construcción:
“Surid, Ben Shaluk, Ben Sermuni, Ben Termidun, Ben Tedresan, Ben Sal, uno de los reyes de Egipto antes del Diluvio, construyó dos grandes pirámides, a pesar de lo cual fueron llamadas Shaddad Ben Ad […] no fueron obra de los Aditas, ya que estos no pudieron conquistar Egipto y carecían de los poderes necesarios para tan alta empresa, poderes que los egipcios de aquel tiempo sí poseían por vía mágica […] La razón por la que tal obra se llevase a cabo fue un sueño que tuvo el Surid trescientos años antes del Diluvio. En ese sueño vio cómo la Tierra se venía abajo y cómo sus habitantes yacían postrados sobre ella mientras las estrellas erraban fuera de su natural curso, chocando unas con otras en medio de un horroroso estruendo. Aunque profundamente afectado por semejante visión, el rey no se lo contó a nadie, pero era consciente de que un gran acontecimiento iba a ocurrir próximamente.” (Leonard Cottrell, The Mountains of the Pharaoh (Londres, 1956).
Esta fabulosa narración es lo que pasaba por Historia seria en el Egipto mahometano del siglo X. Otros escritores árabes hicieron gala de similar nivel de ignorancia. Ahí está por ejemplo el comentario de un tal Ibn Jubayr, secretario personal del Gobernador de Granada, hecho en ocasión de una visita a El Cairo en 1182: “las viejas pirámides, de milagrosa construcción y de maravillosa presencia con sus imponentes siluetas de tiendas de campaña apuntando al cielo […] dos en particular perturban el firmamento” […]. Ibn Jubayr se preguntaba a continuación si acaso no fueran tumbas de los primeros profetas mencionados en el Corán, o quizás eran los inmensos graneros asociados a la figura del patriarca bíblico José… Pero al final llegó a la siguiente gloriosa aunque ignara conclusión “En suma, sólo Alá en su grandeza conoce la verdadera historia.” (Andrew Beattie, Cairo: A Cultural History (Oxford University Press, 2005) p. 50)
Nadie piense que esta insólita pérdida de conexión con la realidad histórica ocurrió de manera gradual. Tampoco la pérdida de la memoria histórica en Persia y Mesopotamia es atribuible a la pobreza o la ausencia allí de materiales libreros, tal como el papiro. El Califato establecido en el Oriente Próximo no era pobre ni carecía de los recursos indicados. Después de todo, Egipto, ubicado justo en el corazón del Califato, era y es fuente inagotable de papiro. Y al conquistar aquellas regiones, los árabes entraron en posesión de ingentes tesoros, los que aquellos países populosos, ricos y venerables guardaban en sus entrañas. El hecho de la desaparición de las Historias de países como Egipto, Siria y Babilonia según la habían dejado escrita los autores griegos, sólo puede explicarse como un hecho destructivo deliberado; o, en versión suavizada de un tal aserto, llevado a cabo mediante la retirada de los fondos de soporte a las bibliotecas y academias hasta su extinción. Pero es más probable la versión de la destrucción activa porque, si no, ¿cómo explicar la pérdida de TODAS las copias de Herodoto, Diodoro, Maneto y de todas las demás sobre historia de los faraones legadas por los Clásicos, ello en un fenomenal corto espacio de tiempo? La impresión de la acción deliberada viene confirmada por lo que sabemos de otras áreas. Sabemos por ejemplo que desde un principio los árabes mostraron un absoluto desdén por la cultura e Historia de Egipto y de todos los demás países colindantes conquistados por ellos.
Inmediatamente después de tomar posesión de Egipto, el Califa Umar estableció una comisión cuyo propósito era descubrir primero y saquear después las tumbas de los faraones. También sabemos que las iglesias y monasterios cristianos –muchos de estos repletos de tesoros culturales- sufrieron pareja suerte. Los grandes monumentos legados por los romanos y los faraones en aquellas tierras fueron demolidos y convertidos en canteras; y Saladino, el musulmán más ensalzado en tanta literatura y arte políticamente correctos, comenzó el proceso de explotación destructora de los monumentos menores de Giza. Y he aquí que de aquellas piedras surgió la ciudadela de El Cairo (1193-1198). Su hijo y sucesor, Al-Aziz Utman, llegó más lejos al acometer la destrucción de una de las pirámides. Afortunadamente, sólo tuvo éxito a la hora de arrancar la dura y espesa capa de argamasa que la cubría y con ella las valiosas inscripciones sobre su extensa superficie. Llegado a la piedra desnuda, al poco abandonó su nefasto propósito debido al costo de la obra…

La pérdida de la noción del pasado ocurrió en todas la tierras conquistadas por los hijos de Alá. Llegados aquí, sólo necesitamos resaltar el hecho de que, al final del siglo XI, el gran poeta y matemático persa Omar Khayyam ignoraba todo acerca de la ilustrísima historia de su propio país, llegando al extremo de adjudicar a un rey mágico -que él llamó Jamshid- el mérito de la erección de los grandes palacios que en realidad mandaron construir los dos grandes emperadores aqueménidas, Darío y Jerjes, en Persépolis y Susa.
¿Dónde queda después de esto el tan voceado respeto de los muslimes por el saber y la ciencia que asiduamente encontramos en la literatura (supuestamente) ilustrada moderna? Justo es reconocer que, con un sentido pragmático y durante un limitado tiempo, los nuevos amos de aquella parte del mundo permitieron la supervivencia de partes de la ciencia y el conocimiento con que se encontraron en las grandes ciudades de Egipto, Siria, Persia y Babilonia: precisamente, como queda insinuado, las partes de las artes y de las obras que presentaban alguna utilidad. Lo del carácter utilitario de determinadas ramas del saber es algo que admiten con franqueza los escritores islamófilos, concretando la privilegiada lista en la física, la medicina y las matemáticas. Pero es definitoria la premisa árabe de que cualquier conocimiento tiene que ganarse el derecho a la vida con la demostración de su utilidad. Pero incluso este saber utilitario fue pronto sofocado bajo el manto de la teocracia islámica promulgada por Al Ghazali en el siglo XI y que contemplaba el mero hecho de la existencia de leyes científicas como una afrenta a Alá en tanto que ponía límites y trabas a su libérrima (y caprichosa) voluntad.
Explicado queda cómo la mayor parte del vasto corpus de la literatura clásica simplemente desapareció de la faz de la tierra bajo la férula del Califato. Dicho también queda la manera en que los árabes destruyeron el legado de la Civilización Clásica: bloqueo marítimo en el Oeste Católico y destrucción sistemática y por tanto deliberada en el Oriente Musulmán. Tales son las conclusiones a que llega el cuento de las mil y una verdades que contradice otras tantas fantasías que misteriosa y sospechosamente circulan hoy por nuestro despistado Occidente, que lo está hoy más que nunca ‘por gracia y virtud’ de los vientos de la corrección política.
Finalmente, un trabajo que aborda el tema de la influencia árabe sobre la cultura occidental no estaría completo sin mencionar a los máximos representantes de lo que se tenía por cultura en el mundo musulmán de su tiempo, el andalusí Averroes y el persa arabizado Avicena, dos luminarias del saber que en efecto fueron.
Y bien, admitido que el primero fuera muy leído en su tiempo, hoy en día se cuestiona su influencia allende las fronteras culturales de su arábigo ámbito natural. Y en lo que se refiere a sus elucubraciones filosóficas, tampoco influyó mucho dentro de ellas (y mucho menos las suyas de contenido teológico). En lo que se refiere al trasvase cultural por vía de sus trabajos como traductor, la negación de su aportación en el expresado sentido viene sostenida por el hecho de que ni él ni acaso ninguno de los eruditos musulmanes de aquella época sabían griego o latín, lo que hace de ellos mediocres posibles transmisores de una cultura expresada originariamente en estas lenguas.
Junto al persa Avicena, Averroes era un gran generalista -filósofía, teología, astronomía, botánica, matemáticas y hasta música- pero la celebridad en vida la obtuvieron ambos de la medicina. Esto significa que compartían su tarea como traductores con varias otras. Y que, en términos de tiempo dedicado a cada una de ellas, fue la medicina lo que acaparó la mayor parte del productivo suyo. Anecdóticamente añadamos que, al final de sus días, Averroes sufrió persecución y destierro por sus ideas en su tierra andalusí, algo también lógico en razón de lo que desvela el siempre atinado Stanley Payne en su “Spain: A Unique History”, a saber, el escaso interés por la filosofía y de la teología en el seno de un religión apegada a la literalidad del Corán, el libro canónico por excelencia en ella; y refractaria a todo lo que pudiera significar disenso o mera controversia en el terreno de las abstracciones teoréticas, tan alejadas estas de la simplicidad de una religión en la que siempre han primado las manifestaciones externas de adhesión, mas no el contenido del interior de las mentes de sus adeptos.
Es sabido que los primeros traductores cristianos solían realizar sus traslaciones del griego al latín burdamente, de forma literal, palabra por palabra, de tal manera que sus trabajos adolecían de una torpe sintaxis y un estilo manifiestamente mejorable… que poco a poco fue puliéndose. Dicho lo cual, conviene establecer una comparación entre aquella labor y la equivalente atribuible a los traductores árabes de su tiempo, aportación esta que nadie niega pero que comúnmente ha sido sobrevalorada. Lo primero es así porque los ‘especialistas’ musulmanes nunca tuvieron acceso a los textos originales. Quiere esto decir que hicieron sus traducciones desde otras volcadas al idioma sirio, al farsi persa o incluso el arameo porque, sumariamente dicho, en el mejor de los casos ellos sólo poseían leves nociones del griego clásico, limitación esta extensible a figuras tan señeras como Avicena y Averroes, tal como ha quedado dicho. Sea como fuere, los omeyas emplearon cristianos bizantinos y árabes cristianos para esa clase de traducciones, mientras que sus rivales abasidas acudieron a persas, árabes cristianizados y a los escribas versados en arameo.
Además del problema inherente a la traducción escalonada descrita y, según puntualiza Sylvian Gouguenheim en su Aristóteles y el Islam- Las raíces griegas de la Europa cristiana: “Uno de los problemas más delicados planteados por la transcripción al árabe era la ausencia total de términos científicos en dicha lengua: los conquistadores eran guerreros, mercaderes, ganaderos, no sabios o ingenieros. Por eso hubo que inventar un vocabulario científico y técnico.”
Así que empeñarse en sostener que el Occidente altomedieval es culturalmente tributario del islam, acudiendo para ello a la concomitante tesis de que fueron los árabes quienes en aquellos oscuros siglos ‘helenizaron’ el Viejo Continente, es una posición defendida desde un minarete ideológico más que sostenida desde el análisis científico y la fundamentación historicista. Remacha un tal planteamiento el hecho de que el libro de nuestro contemporáneo S. Gouguenheim ha sufrido recientes ataques en su natal Francia donde, característicamente, desde determinados sectores y por todo argumento, él ha sido tildado de ‘islamófobo’.
Epílogo: Todos recordamos aquella última película de Amenábar, “Ágora”, que dramatizaba el hecho aislado de la triste suerte corrida por la carismática Hipatia -maestra neoplátonica y por ello pagana- muerta en el curso de un motín instigado allá a mediados del siglo IV por una de las dos facciones políticas de la localidad, ambas de corte cristiano, todo hay que decirlo. Es universal el acuerdo de que el ‘mensaje’ de aquel filme iba de intolerancia religiosa. Sin embargo, habida cuenta de que la Escuela Neoplatónica de Alejandría que en su propio lar enseñaba aquella virgen laica, prosperó y estuvo vigente hasta mediado el siglo VII (¿a qué suena esta datación secular?), hubiese sido más aleccionador y contundente por parte del ilustre cineasta vasco haber dirigido los focos a la época en que los muslimes, precisamente ellos, sistemáticamente acabaron en nombre de Alá no sólo con todos los maestros de Egipto, epígonos algunos de ellos de la musa alejandrina, sino con la Escuela misma, convirtiéndola en mero objeto arqueológico… que sería rescatado catorce siglos después por Amenábar para lanzarle tremenda pulla a la Iglesia Católica, precisamente la que le enseñó a él a leer…
 Kosmospolis Revista digital de Historia, Política y Relaciones Internacionales kosmos-polis
Kosmospolis Revista digital de Historia, Política y Relaciones Internacionales kosmos-polis